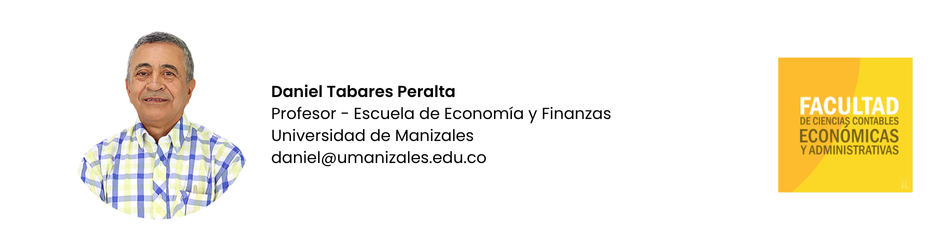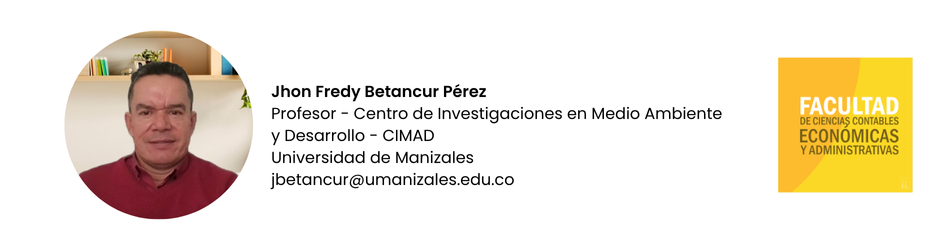La epistemología de la ciencia económica nace a finales del Siglo XVIII con el pensamiento de Smith y Ricardo, y tiene un especial avance cuando el proceso económico es explicado a través de la física newtoniana y la epistemología mecanicista en el Siglo XIX. Y, el pensamiento económico desarrollado a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y conocido como la Escuela Neoclásica, fue dominado por una orientación mecanicista, que como lo admiten algunos economistas modernos, “fue la ambición más grande de estos precursores la de construir una ciencia económica que siguiera el modelo de la mecánica” (Georgescou,1975, pág.779).
Los economistas clásicos y neoclásicos ignoraron la importancia de los recursos naturales en la producción de los bienes, a excepción del pensamiento de Malthus que de alguna forma puso la alerta sobre la posible extinción de la sociedad ante la desaparición de los recursos naturales debido al crecimiento acelerado de la población frente al crecimiento lento de estos.
Esta posición dogmática de los precursores de la economía neoclásica, continuada con orgullo por los economistas modernos, ha sido defendida fuertemente por estos, sin aceptar otra posición epistemológica que no sea la mecanicista; todo el proceso económico es explicado a través de las analogías con las leyes de la mecánica, posición que ha ido más allá al tratar de explicar el comportamiento de las demás especies del planeta bajo el enfoque epistemológico neoclásico.
Economistas como Alchian, Becker, Hirshleifer y Tullok han tratado de ajustar algunos aspectos de la biología bajo las teorías neoclásicas, “ vieron en la sociobiología una oportunidad para «demostrar» que sus propios postulados sobre el comportamiento de los agentes económicos (maximización, egoísmo, competencia, escasez, etc.) eran moneda común también en el mundo natural, por lo que la propia teoría económica aparecía como apta para describir los procesos de adaptación al medio en biología: los organismos «optimizan» o «maximizan» sus comportamientos por analogía con los productores y consumidores”(Carpintero, 2006, pág. 42).
En respuesta a este pensamiento surgen unos autores, entre ellos el economista rumano Nicholas Georgescou-Roegen, que interpretan el sistema económico como un subsistema del sistema general, que es la biosfera, donde los recursos naturales pasan de ser considerados como un factor de producción más (neoclásicos), a ser un sistema que está por encima del sistema económico. Así, nace la economía ecológica, al tratar de explicar la relación que existe entre el proceso económico y el uso de los recursos naturales por una sociedad al tratar de satisfacer sus necesidades.
El desarrollo epistemológico de Georgescou sobre su economía ecológica, que recoge los aspectos proporcionados por las ciencias de la economía, la termodinámica y la biología, conocida como la bioeconomía, se alcanza en su obra cumbre “La Ley de la Entropía y el Proceso Económico”, en la que demuestra que la epistemología de la economía neoclásica no puede explicar la realidad económica, el proceso económico es dinámico, cambiante, en permanente evolución e irreversible, asimilado más como un proceso sociobiológico, lejos de ser un proceso estático, basado en la mecánica, como lo sustenta la economía “corriente”(Georgescou, 1975, pág.780) o neoclásica.
La inspiración de la bioeconomía de Georgescou se encuentra en economistas del Siglo XIX como Marx, Marshall, y Schumpeter. De Marx analiza la representación que hace sobre la reproducción simple y ampliada del capital, donde “la única diferencia es que Marx proclamó abiertamente que la naturaleza nos ofrece todo gratuitamente, mientras que los economistas corrientes solo aceptaron tácitamente este principio” (Georgescou, 1975, pág. 781); de Marshall recoge el análisis inicial que este realiza sobre el proceso económico en su obra “Los Principios de Economía”, en la que sostiene que la investigación en economía debe partir de la biología económica más que de la dinámica económica; y de Schumpeter, visión del desarrollo y el carácter evolutivo del proceso económico, así como del concepto de innovación que este tenía.
El complemento para el desarrollo epistemológico de su ciencia lo encuentra en los principios de la termodinámica expuestos por Sadi Carnot en 1824 y por el trabajo realizado por el biólogo Alfred Lotka en las primeras décadas del Siglo XX. Georgescou explica el proceso económico de acuerdo a leyes de la naturaleza, “(…) entendiendo la actividad económica, con sus peculiaridades, como una extensión —en sentido amplio y sin reduccionismos— de la evolución biológica de la humanidad” (Carpintero 2006, pág. 44).
La mayor parte de su obra la dedicó a analizar la evolución del proceso económico bajo los principios de la termodinámica; especialmente la segunda ley, que es la de la entropía, entendiéndose esta como un indicador de la cantidad de energía no disponible en un determinado sistema termodinámico en un momento de su evolución. Esta energía se encuentra disponible en la naturaleza, y sus fuentes se encuentran en la radiación solar, como un flujo permanente de la misma, que es aprovechada principalmente por la agricultura. La energía procedente de los recursos minerales, que se encuentran en la corteza terrestre (combustibles fósiles y minerales), es aprovechada principalmente por la industria y está disponible o libre en la medida que sea transformada en materia (baja entropía) y en energía no disponible o disipada, la cual no puede ser transformada en materia o trabajo (alta entropía).
Los desarrollos epistemológicos de la bioeconomía de Georgescou se fundamentan en los usos energéticos de estas fuentes, la energía solar como un flujo constante, que no está siendo adecuadamente aprovechada, y la energía terrestre que es un stock, porque permanece en el inventario de los recursos minerales dentro de la corteza terrestre, siendo la que más se utiliza y tiene posibilidades de agotamiento, toda vez que sus fuentes son de recursos minerales no renovables; de ahí que el acceso al stock de recursos terrestres se constituya en el elemento crucial de la bioeconomía (Georgescou, 1972, pág. 25), que inclusive puede poner límites a la sobrevivencia de la especie humana.
Se presentan entonces unas asimetrías entre los usos de estas energías y sus fuentes entrópicas, sobre todo porque la sociedad ha ido sustituyendo el uso de la energía solar por la terrestre, llegando a poner en duda la sostenibilidad de la sociedad ante la distribución de unos recursos escasos y en permanente disminución que comprometen la supervivencia de las generaciones futuras.
El problema ecológico de la civilización industrial se concentra en el agotamiento de los recursos minerales y la alta entropía o contaminación generada por tales usos; la utilización excesiva de energía derivada de los recursos mineros origina una más alta entropía que la utilización industrial de la energía solar. Además, se mantiene un conflicto entre la especie humana y las demás especies por la energía disponible, especialmente por la radiación solar aprovechada; la humanidad depende del uso de los recursos minerales, que al despilfarrarlos pone en vía de extinción a otras especies.
Esta nota es fundamental para hacer pedagogía a las nuevas generaciones de economistas sobre los retos del pensamiento crítico en la ciencia económica, y comprender el concepto de bioeconomía para no confundirla con los bionegocios sostenibles, los cuales son simplemente el resultado de unas acciones donde se aprovechan los recursos y los residuos biológicos para generar valor a través de la creación de nuevos bienes, minimizando así los impactos negativos en los ecosistemas.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.