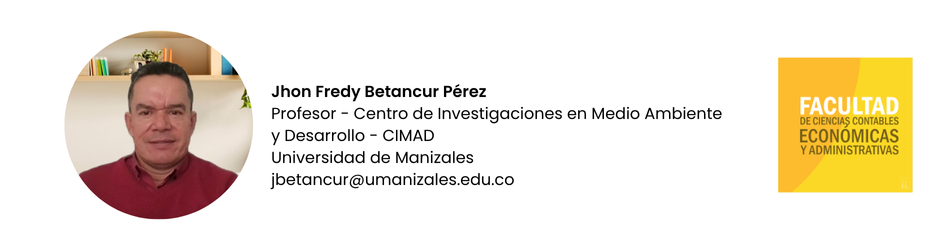La “resiliencia de la naturaleza” no es un hechizo que todo lo corrige. Es la capacidad —limitada— de los ecosistemas para recuperarse tras un impacto. El problema es que hoy lanzamos más contaminación de la que la biosfera puede procesar. Superamos umbrales en agua, aire y suelos, y la factura la paga toda forma de vida. Desde las ciencias básicas y, en particular, desde la biotecnología ambiental, existen rutas concretas para cerrar la brecha entre lo que dañamos y lo que la naturaleza alcanza a restaurar.
La biotecnología ambiental parte de una idea simple y poderosa: aprovechar procesos biológicos —microorganismos, plantas, enzimas y consorcios microbianos— para prevenir, transformar o retirar contaminantes. No se trata de “parches verdes”, sino de soluciones con respaldo experimental que ya funcionan en campo. Pensemos en la biorremediación de aguas con biofiltros y biopelículas capaces de capturar metales pesados; en humedales construidos que depuran vertimientos urbanos y agroindustriales; en rizofiltración con plantas cuyas raíces inmovilizan tóxicos; en fitorremediación y micorremediación que degradan hidrocarburos; en biochar producido a partir de residuos orgánicos, útil para secuestrar metales y mejorar la salud del suelo; o en celdas de combustible microbianas que tratan aguas residuales y, de paso, generan electricidad. Es la “sabiduría” de los sistemas vivos, pero aplicada con diseño, control y métricas.
Como especie, tampoco estamos al margen. Nuestros cuerpos filtran aire y agua todos los días: respiramos partículas, ingerimos compuestos y nuestro organismo intenta procesarlos. Ese “servicio” involuntario tiene un costo: la exposición crónica a contaminantes se asocia con mayores riesgos de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cardiovasculares. Pretender que el cuerpo humano sea el biofiltro del planeta es éticamente inadmisible y sanitariamente insostenible. La prevención en la fuente y la restauración con herramientas biotecnológicas deben convertirse en prioridad pública, no en lujo académico.
¿Qué hacer, entonces? Primero, tomarnos en serio el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, integrando bioprocesos de bajo costo operativo —humedales, reactores biológicos, biofiltros— con monitoreo continuo. La medición en tiempo real y los bioindicadores deben informar la operación, no decorar informes. Segundo, impulsar cadenas productivas circulares: convertir residuos orgánicos en bioinsumos (biochar, biopolímeros, biosurfactantes) que reingresen al sistema productivo, reduzcan costos y alivien la presión sobre los ecosistemas. Tercero, apoyar proyectos de ciencia ciudadana y vigilancia ambiental: sensores de bajo costo, laboratorios abiertos a comunidades y plataformas de datos que permitan tomar decisiones locales basadas en evidencia. Y en las ciudades, ampliar infraestructuras verdes que funcionen como “esponjas” biológicas: corredores, jardines de lluvia, techos verdes con sustratos activos y plantas seleccionadas por su capacidad de captura.
La buena noticia es que Colombia —y, en general, los países tropicales— tienen una ventaja estratégica: la biodiversidad. Esa diversidad no solo es patrimonio natural; es una biblioteca de soluciones biotecnológicas aún por leer. Microorganismos adaptados a condiciones extremas, plantas hiperacumuladoras de metales y hongos capaces de degradar compuestos complejos son aliados para diseñar tecnologías contextuales de bajo costo y alto impacto. Pero esa promesa requiere inversión sostenida en investigación básica y aplicada, incubación de emprendimientos de bioeconomía y conexiones ágiles entre universidad, empresa, Estado y comunidad. La transferencia tecnológica no puede naufragar en trámites; debe navegar con reglas claras, incentivos y metas verificables.
También hay un componente cotidiano. Nuestras decisiones en el hogar y en el consumo importan. Reducir el uso de productos altamente tóxicos, exigir etiquetado claro, separar residuos, disponer correctamente aceites y electrónicos, y preferir alimentos frescos con menos ultraprocesados, son barreras simples para disminuir la carga de contaminantes que atraviesa nuestro plato y nuestros pulmones. Elegir frutas y verduras de sistemas con buenas prácticas agrícolas —idealmente orgánicas o de transición agroecológica— no es una moda; es una estrategia de salud pública y de mercado que empuja a los productores hacia estándares más limpios.
Ahora bien, la biotecnología ambiental no reemplaza la política pública. La complementa. Se necesita una actualización regulatoria que favorezca la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, compras públicas que prioricen tecnologías limpias, esquemas de pago por servicios ecosistémicos y líneas de financiación para municipios que quieran implementar proyectos de biorremediación. También hace falta formar talento: técnicos, tecnólogos e ingenieros capaces de operar estos sistemas, con currículos que integren microbiología aplicada, diseño de biorreactores, análisis de datos y evaluación de riesgos.
A menudo se nos dice que la naturaleza es “sabia”. Es verdad, pero no infinita. Los ciclos biogeoquímicos tienen ritmos que no podemos forzar sin consecuencias. Si seguimos depositando en ríos y suelos lo que no queremos ver, los ecosistemas responderán con silencios: especies animales y vegetales que han bioacumulado sustancias nocivas, peces ausentes, suelos estériles, aire que irrita. La biotecnología ambiental ofrece otra narrativa: escuchar esos límites y trabajar con ellos para restaurar, prevenir y transformar. No es magia; es ciencia con propósito social.
Como docente e investigador, veo todos los días el potencial de nuestros estudiantes y laboratorios para construir soluciones con pies en la tierra y datos en la mano. La tarea de nuestra generación es decidir si seguimos usando el cuerpo humano y los ecosistemas como filtros de lo que tiramos, o si construimos —con evidencia, participación y coherencia— un país, un mundo que contamina menos y regenera más. Yo elijo lo segundo. ¿Y usted?
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.