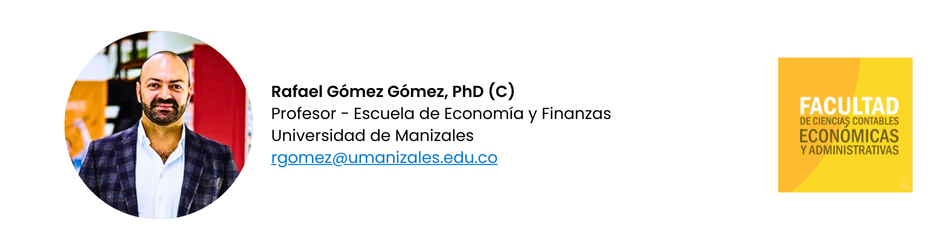Hace unos días fui invitado a presentar una charla magistral en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador). La experiencia fue sumamente enriquecedora, pero también reveladora respecto al discurso dominante en buena parte del pensamiento económico latinoamericano actual. Predomina, con notable fuerza, una narrativa centrada en la redistribución de la riqueza, sustentada en las ideas de autores como Mariana Mazzucato y Thomas Piketty, quienes insisten en el papel protagónico del Estado como motor de innovación o en la necesidad de corregir los excesos del capital.
Observé que en muchos de estos debates se citan los argumentos que validan ciertas posturas ideológicas, pero se omite el contraste con teorías o evidencias empíricas que podrían matizarlas. Este sesgo, aunque común en la esfera académica y política, tiene consecuencias profundas, pues conduce al estancamiento intelectual y a la inercia en la formulación de políticas públicas.
El concepto del “Estado emprendedor”, popularizado por Mazzucato, resulta atractivo en el discurso político, pero es problemático desde la teoría y la evidencia económica. La idea de que el Estado puede actuar con la misma eficiencia y racionalidad de un agente privado ignora las limitaciones inherentes a la acción pública: incentivos difusos, captura institucional, fraccionamiento de la propiedad y riesgo moral. La tesis de Piketty sobre la “rentabilidad del capital superior al crecimiento económico” ha sido interpretada en varios contextos de forma simplista. Esta lectura desconoce fundamentos establecidos hace casi un siglo, como el teorema de separación de Irving Fisher, que demuestra que las decisiones de inversión deben basarse en la maximización del valor presente neto, al margen de las preferencias individuales sobre el consumo. En otras palabras, la rentabilidad del capital no puede evaluarse aisladamente del crecimiento, ni asumirse como una disfunción estructural del sistema económico.
Resulta paradójico que muchos diseñadores de política económica en la región tiendan a rechazar las teorías más sofisticadas y formales (aquellas que cuentan con evidencia empírica robusta) y en su lugar acepten proposiciones carentes de sustento verificable. Los mecanismos del crecimiento económico han sido estudiados con profundidad desde múltiples escuelas, y aunque existen matices, el consenso apunta a que la acumulación de capital, la innovación, la apertura y la calidad institucional son motores de crecimiento y desarrollo económico de forma sostenida en el tiempo. Pese a ello, la preocupación por el crecimiento suele ocupar un lugar secundario frente a la prioridad redistributiva.
El crecimiento no es un fin en sí mismo, pero sí es el motor fundamental del bienestar. Lo que produce bienestar no es la transferencia del ingreso, sino la creación de oportunidades sostenibles, y esa capacidad de crear valor está en el corazón del sistema productivo. Son las empresas, en su diversidad y dinamismo, las que transforman el capital, el trabajo y el conocimiento en bienes, servicios y empleos que elevan la calidad de vida de la población. Cada empresa que nace y crece contribuye a expandir la frontera de productividad del país, mejora la eficiencia en la asignación de recursos y multiplica el efecto de la innovación sobre la sociedad. El problema de la equidad, por tanto, no es solo un problema de distribución del ingreso, sino, sobre todo, un problema de productividad y de generación de valor. Sin productividad empresarial no hay base fiscal sólida, empleo formal, ni redistribución sostenible.
La construcción de países más productivos demanda Estados responsables, disciplina fiscal y un ambiente que favorezca el crecimiento. Como lo demuestra el estudio que presenté sobre resiliencia corporativa, la fortaleza de una economía se mide no solo por su política fiscal o monetaria, sino por la capacidad de sus empresas de adaptarse, innovar y crecer en contextos cambiantes. El rol del Estado en ese proceso es fundamental, pero no por su acción directa en la producción, sino por su función de árbitro, garante y agente disciplinador. La regulación efectiva, la estabilidad jurídica, la transparencia fiscal y un sistema judicial predecible son los pilares que permiten que las empresas asuman riesgos, accedan a financiamiento y escalen sus operaciones con confianza. La disciplina fiscal y un enfoque genuino en el crecimiento económico son, además, condiciones que aseguran mejores tasas de interés, mayor estabilidad cambiaria y mejor acceso a capital en los mercados internacionales.
Históricamente, desde la Revolución Industrial, el Estado ha tenido la función de redistribuir riqueza y corregir fallas de mercado. No obstante, los resultados han sido parciales y desiguales, especialmente en América Latina. Pretender que la solución a su ineficiencia es dotarlo de más recursos es una contradicción. La experiencia latinoamericana muestra que un Estado que no ha sido capaz de redistribuir eficazmente con los recursos disponibles, es poco probable que lo haga con más fondos. Los ejemplos abundan: presupuestos irreales y desfinanciados, sistemas de mega pensiones que siguen intactos, regímenes especiales que perpetúan privilegios y acentúan la inequidad, escasa ampliación de la base tributaria con el sofisma de solo cobrarle a “los ricos” y la regresividad del sistema impositivo colombiano. Todo ello evidencia que el problema no es de cantidad de recursos, sino de diseño institucional y de calidad en la gestión pública.
La evidencia empírica acumulada durante décadas es clara: no existe país o conjunto de países que haya logrado incrementos sostenidos en bienestar sin crecimiento económico. El crecimiento no garantiza automáticamente la equidad, pero sí es una condición necesaria para generar oportunidades, empleo y movilidad social. En el ámbito empresarial, la resiliencia (capacidad de adaptarse y sobrevivir ante la adversidad) está directamente relacionada con los mecanismos que las organizaciones despliegan para enfrentar crisis: innovación, diversificación de las fuentes de financiación, eficiencia y adaptación institucional. Las economías más resilientes son aquellas que, en lugar de depender de transferencias o subsidios, fomentan la productividad y la creación de valor sostenible. Latinoamérica necesita reconciliar el debate redistributivo con una agenda centrada en el crecimiento, la competitividad y la empresa. No se trata de abandonar la justicia social, sino de comprender que sin crecimiento no hay qué redistribuir, y que la equidad duradera solo se construye sobre instituciones sólidas, empresas dinámicas e incentivos que premien la productividad y la creación de valor.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.