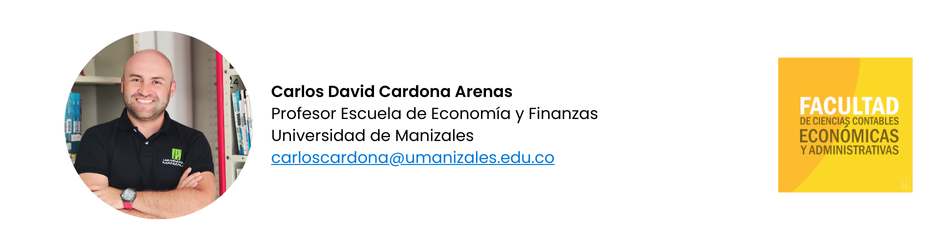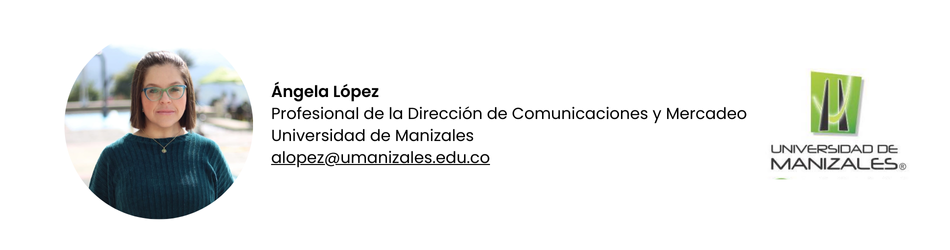Desde la perspectiva de la teoría económica, las vacantes laborales, entendidas como plazas de trabajo disponibles que requieren ser ocupadas, reflejan la existencia de una demanda insatisfecha de trabajo. Por ello, analizar su comportamiento por regiones geográficas y sectores productivos de la economía nacional permite identificar, de manera aproximada, los sectores y regiones más rezagados en términos de crecimiento de la demanda agregada y la productividad, y detectar desequilibrios espaciales y estructurales en el desarrollo económico territorial, siendo las vacantes un indicador temprano de la actividad económica.
Desde una perspectiva productiva, las empresas tienden a ajustar primero sus necesidades de personal antes de realizar cambios en la producción, una decisión racional si se acepta que, a corto plazo, las firmas suelen mantener inalterado el stock de capital fijo y realizan ajustes principalmente en la mano de obra. Colombia enfrenta serios desafíos relacionados con el desempleo estructural. Esto se evidencia en el tiempo promedio que una persona desempleada de largo plazo tarda en ocupar alguna de las vacantes disponibles: aproximadamente 120 semanas durante la década 2012-2022. Además, la proporción de desempleados de larga duración en relación con el total de desempleados para el periodo prepandemia (2019) fue del 18,37%, superando a países como Chile y México en América Latina y a Polonia y Estonia en Europa.
Estos datos invitar a pensar que una estrategia eficaz para reducir el desempleo estructural debe centrarse en identificar sectores claves y regiones con alta demanda de trabajo, con el propósito de formular políticas activas que conecten de manera más eficiente la oferta y la demanda laboral. De otro lado, la identificación de regiones con baja participación en vacantes laborales sugiere problemas estructurales relacionados con la infraestructura productiva y la inversión. Abordar estos problemas permitiría formular estrategias más efectivas para impulsar la dinámica empresarial y la promoción de clústeres productivos para mejorar la competitividad regional.
El análisis de la distribución de vacantes por departamento para el periodo 2015-2022 muestra desequilibrios significativos en términos espaciales. Existe una alta concentración de vacantes en Bogotá (59,7%), seguida a gran distancia por Antioquia (19,4%) y Valle del Cauca (9,8%). Estos tres departamentos representan el 88,9% del total de vacantes. La mayoría de los departamentos tiene un peso relativo menor al 5%, lo que evidencia una disparidad considerable en la distribución de vacantes. Los departamentos con menor representación, como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, presentan factores asociados con baja densidad poblacional y limitada actividad económica formal. Otros departamentos como Amazonas (0,1%), Arauca (0,3%), Caquetá (0,3%), Chocó (0,1%), Putumayo (0,4%), San Andrés (0,2%), La Guajira (0,4%) y Sucre (0,4%) muestran una baja incidencia en vacantes, posiblemente debido a estructuras económicas menos desarrolladas o sectores de baja productividad, hecho que explicaría una menor información pública sobre vacantes en sus sistemas económicos.
Gráfica 1. Peso relativo de vacantes por departamentos de Colombia 2015-2022.

Fuente: elaboración propia con base en datos del servicio nacional de empleo.
En contraste, las regiones más dinámicas en generación de empleo son el centro y el occidente del país (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca), que destacan como polos de crecimiento económico y desarrollo social. Regiones periféricas como Bolívar (1,9%) y Atlántico (3,8%) en la Costa Caribe, y Meta (2,9%) en los Llanos Orientales, tienen cierta representación, aunque bastante limitada frente a la región central. Las regiones más rezagadas son: la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico no valluno (Chocó y Cauca).
Desde una perspectiva sectorial, las actividades económicas con mayor peso en las vacantes son: el comercio minorista y la reparación de vehículos de motor y motocicletas (14,8%), los servicios administrativos y de apoyo (12,0%) y las industrias manufactureras (11,7%), que en conjunto representan el 38,5% de las vacantes. El liderazgo del comercio minorista refleja el crecimiento del consumo interno, así como un mayor volumen de establecimientos micros y pequeños, acordes a las dinámicas económicas de diversos territorios del país, especialmente en los municipios que no son capitales. Sin embargo, la mayoría de los sectores productivos tienen un peso inferior al 10%, lo que indica una dispersión en la generación de vacantes. Las industrias manufactureras, tradicionalmente importantes, podrían estar disminuyendo su participación frente a sectores de servicios y comercio, reflejando un claro proceso de terciarización económica. Un sector destacado es el de actividades profesionales, científicas y técnicas (10,1%), que está asociado al capital humano y a la innovación, siendo estratégico para el desarrollo económico.
Gráfica 2. Peso relativo de vacantes por sector económicos de Colombia 2015-2022.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Servicio Nacional de Empleo.
Sectores con baja representación, como suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0,2%), distribución de agua (0,5%) y hogares como empleadores (0,3%), reflejan una limitada capacidad de formalización o su naturaleza estructuralmente restringida debido a la existencia de monopolios naturales para los primeros y a la baja complejidad tecnológica de los segundos.
A partir de lo anterior, es crucial resaltar la importancia de conectar los sectores y regiones con mayor potencial productivo para formular políticas que fomenten la generación de empleo en las áreas y sectores menos productivos. No se trata únicamente de reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral, sino también de establecer encadenamientos productivos desde los sectores y regiones líderes hacia aquellos más rezagados. Esto requiere de acciones de diversificación productiva más ambiciosas y profundas, enfocadas en promover un crecimiento económico inclusivo y redistributivo.
Referencias
Cardona Arenas, C. D., Sierra Suárez, L. P., & Trillas Jané, F. (2024). Revealing the New Nexus in Urban Unemployment Dynamics: the relationship between institutional variables and long-term unemployment in Colombia. Economics, 18(1), 20220115. https://doi.org/10.1515/econ-2022-0115
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.