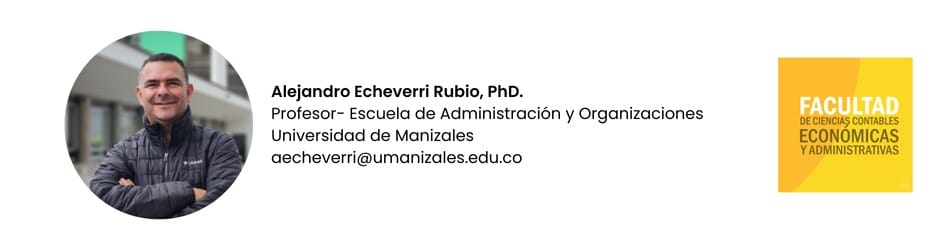El comercio internacional se presenta hoy como una herramienta clave para el desarrollo sostenible, pero también como un espacio en el que persisten profundas desigualdades históricas. Los pueblos indígenas, que representan sólo el 6% de la población mundial, siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su participación en los mercados globales, a pesar de que, como dijo hace ya casi cinco años Davis (2020), la diversidad cultural es tan vital como la biológica y los pueblos indígenas son los guardianes de visiones del mundo esenciales para el futuro de la humanidad.
Esta columna presenta un análisis alrededor del documento “Empowering Indigenous Peoples Through Trade” del International Trade Centre (ITC), reconociendo en él una hoja de ruta estratégica para transformar el comercio en una vía de inclusión, equidad y sostenibilidad.
En un mundo cada vez más atento a las desigualdades estructurales y a los problemas relacionados con la sostenibilidad, el informe del ITC hace un llamado claro: necesitamos transformar el modo en que el comercio internacional funciona, para que sea una herramienta de justicia, inclusión y sostenibilidad para los pueblos indígenas.
Lejos de ser sólo comunidades vulnerables, los pueblos indígenas son una pieza clave en la protección de la biodiversidad, ya que cuidan el 80% de toda la biodiversidad de la Tierra, y tienen conocimientos ancestrales útiles para enfrentar la crisis actual. Sin embargo, han sido relegados a lo folclórico, a lo decorativo, sin reconocer su valor estructural en los sistemas socioecológicos. Un ejemplo es el modelo turístico amazónico actual que, en lugar de construirse sobre los saberes locales, ha replicado esquemas extractivos de exotización cultural y ambiental, similares al modelo expoliador implementado por Mike Tsalikis en los sesentas con el secuestro de tres familias yaguas desde Iquitos, con lo que convirtió lo indígena en atractivo visual y vivencial para el turista, despojándolo de todo su contenido ancestral, político, epistemológico y territorial.
Todo el potencial de las comunidades indígenas ha sido ignorado e incluso aprovechado de manera inapropiada. El informe revela una triste paradoja: estas comunidades gestionan una quinta parte del territorio mundial, pero cuatro de cada cinco indígenas vive en lo que en las ciudades se entiende como pobreza extrema. Desde el ITC se propone una estrategia con tres pilares: fortalecer los emprendimientos indígenas, transformar las instituciones y crear políticas comerciales inclusivas.
Pero más allá de estas ideas, lo que realmente importa es poner en práctica el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo que significa que los pueblos indígenas hagan parte de la toma de decisiones sobre su desarrollo y sus recursos. Involucrarlos como cocreadores del progreso económico, y no sólo como receptores pasivos, es una obligación ética y también una oportunidad para innovar.
Este enfoque contrasta radicalmente con la lógica impuesta durante la época de las caucherías de Julio Arana, en la que se instauró una economía del endeudamiento que sometía a las comunidades indígenas a sistemas de servidumbre y dependencia perpetua. Aquella economía los despojaba de su libertad y de sus territorios, convirtiendo su trabajo, sus cuerpos y sus saberes en instrumentos del extractivismo. Superar ese legado exige construir modelos en los que la autonomía, el consentimiento informado y la justicia histórica sean pilares fundamentales del desarrollo.
Uno de los puntos más acertados del informe es reconocer que formas tradicionales de propiedad comunal, conocimientos ancestrales que se transmiten oralmente de generación en generación, y economías basadas en la reciprocidad, no son obstáculos para el modelo capitalista actual. Al contrario, son modelos complementarios al capitalismo, que pueden inspirar nuevas formas de economía regenerativa.
Este camino no está exento de desafíos. La presión por adaptar estas economías a las reglas del comercio internacional puede generar conflictos dentro de las comunidades indígenas, especialmente si se prioriza el beneficio económico por encima del respeto a sus principios culturales y espirituales. Ya lo decía Chase (2002) cuando afirmaba que la ayuda mal entendida puede fracturar la reciprocidad y dañar las dinámicas comunitarias. Por eso, la estrategia del ITC insiste en proteger su integridad cultural y en asegurar el consentimiento libre, previo e informado, como valores fundamentales.
El reto ahora es que gobiernos, organizaciones supranacionales y empresas pasen del dicho al hecho. Mejorar las infraestructuras, facilitar el acceso a financiación, proteger los derechos de propiedad intelectual indígena y abrir canales para comercializar sus productos no es caridad o filantropía; es una deuda histórica con quienes han cuidado la tierra mucho antes del comercio global y del desarrollo sostenible.
Esta hoja de ruta no sólo identifica los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas, sino que también ofrece una visión esperanzadora y realista. Propone un comercio que no excluya, que no destruya ni imponga, sino que cure, escuche y construya un futuro compartido. Como nos enseñan los pueblos indígenas: la verdadera sostenibilidad sólo puede lograrse con justicia.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
Referencias
Davis, W. (2020). Los guardianes de la sabiduría ancestral. Sílaba Editores.
Smith, R. C. (2002). The gift that wounds: community forest management and social solidarity in indigenous Amazonia. Documento presentado a la Conference on Forest Ecosystems in the Americas: Community Management and Sustainability, 3-4 de febrero de 1995, University of Wisconsin, Madison, Estados Unidos.