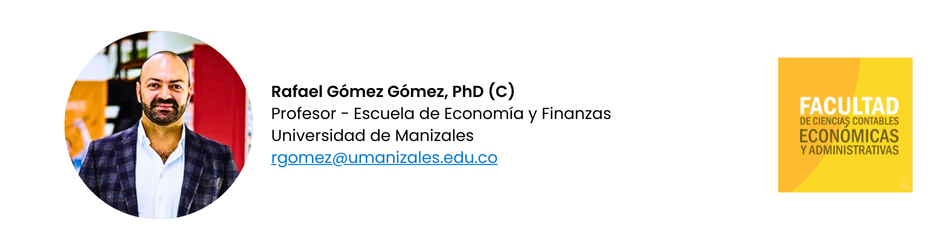Manizales, viernes 21 de noviembre de 2025. Durante el primer Congreso Internacional “Pedagogías y Saberes Educativos” organizado por la Escuela de Educación de la Universidad de Manizales, los académicos Carlos Skliar, profesor e investigador argentino, y Jordi Planella Rivera, profesor e investigador de la Universidad de Cataluña, España, hablaron sobre los desafíos urgentes que atraviesan los sistemas educativos en América Latina y Europa.
Su participación en este evento permitió abrir un diálogo profundo sobre la importancia de la educación en las sociedades contemporáneas y las brechas que aún persisten entre las políticas, las instituciones y las comunidades.
En conversación con UMedia, los expertos abordaron temas como la desigualdad estructural que afecta la calidad educativa, la brecha entre la creación legislativa de nuevas cátedras y su aplicación en el aula, así como la responsabilidad que recae sobre los docentes en los procesos de inclusión.
Umedia: si se dice que la educación es el poder para transformar una sociedad, ¿por qué algunos países latinoamericanos siguen limitando los presupuestos y la calidad sigue siendo deficiente?
Carlos Skliar: los contrastes son tan ostensibles, tan evidentes, que establecer una regla de funcionamiento del sistema y de su promesa es complicado, no solo desde el punto de vista material, sino también desde lo simbólico. Uno pasa de países como Argentina, donde lo público está completamente devastado, deteriorado, incluso amenazado, a países como Uruguay, que siempre han mantenido una estructura de inversión y de afecto por lo educativo; y luego a un país tan difícil y continental como Brasil, que entre el norte y el sur muestra muchas diferencias.
Yo creo que Latinoamérica siempre tiene las mejores promesas educativas y las mayores dificultades de concreción de esas promesas. Por los cambios gubernamentales y por las alternancias entre ideas de Estado e ideas de gobierno; no hablo solo de derecha e izquierda, hablo de relación con el Estado, que es la que conduce a un maravilloso proceso de promesas, ilusiones, esperanzas, creo que como en ningún otro continente, pero al mismo tiempo, es la que encuentra la mayor parte de las dificultades para vencer el primer eslabón de este proceso educativo mucho antes de la universidad, que es la desigualdad del nacimiento. Este creo que es el problema central que hasta que no lo resolvamos y no entendamos que la educación no puede sostenerse sobre esa desigualdad, va a ser muy complicado que podamos cumplir las promesas de equidad, igualdad, inclusión, etcétera.
Jordi Planella Rivera: para mí no es un tema únicamente de recursos materiales o de recursos económicos. Colombia ha iniciado un proceso de transformación en el reconocimiento de la figura de las maestras y los maestros, reconocimiento económico, que es un reconocimiento muy importante, reconocer lo que vale tu trabajo, y en los últimos años ha habido una evolución significativa.
Eso hace que los profesionales de la educación se posicionen en un lugar distinto al que estaban hasta ahora, porque ese reconocimiento también les permite seguir formándose, formándose, en algunos casos, a nivel de doctorado, y el doctorado implica un proceso de investigación, no únicamente sobre cuestiones teóricas, sino sobre las propias prácticas y el poder compartir esas prácticas.
Esa es una de las rutas posibles para convertir a las maestras y los maestros, no únicamente en ejecutores de políticas públicas o de políticas educativas, sino en investigadores de los procesos, que pueden transformar esa realidad, tanto social como educativa.
La aprobación y creación de nuevas cátedras, como la de salud mental o estudios afrocolombianos, ¿por qué nunca se orientan o tardan en iniciar en las aulas?
Carlos Skliar: desconfío de que las decisiones legislativas se traduzcan en prácticas culturales cotidianas, constantes y sistemáticas, de una vez y para siempre, porque en nuestros sistemas actuales de Estado lo jurídico requiere de una planificación económica que los gobiernos no están dispuestos a realizar. Quedan planteadas las aperturas a estas necesidades, pero los procesos de financiación y ejecución tienen muchas intermediaciones que obstaculizan la llegada a quien lo merece, quien lo necesita, quien lo tiene que gestionar realmente.
Esa idea de lo transversal es definir como sistema educativo lo que para mí son los cuatro ejes irrenunciables, que no son cátedras, sino que son prácticas cotidianas: el cuidado de la tierra y del territorio; el cuidado de los cuerpos en todas sus dimensiones; el cuidado de la lengua o de las lenguas en los estados plurinacionales o plurilingüísticos; y el cuidado del conocimiento, pero como sabiduría y como experiencia y no como velocidad de la información.
Para mí estos son los cuatro ejes que desde educación inicial hasta la universidad no pueden abandonarse. Sobre esa base se formarán personas diferentes de acuerdo con los términos educativos en vigor, pero creo que esto es lo que está faltando: un consenso de la comunidad educativa sobre lo irrenunciable, lo innegociable, lo justo antes de lo jurídico.
Jordi Planella Rivera: conozco muy poco sobre la historia afrodescendiente colombiana, pero igual que yo, probablemente, muchas maestras y maestros conocen muy poco. La aplicación de un decreto o de una política educativa transformada en decreto, cuando llega a las escuelas, no es fácil de hacer, sobre todo porque las maestras y los maestros que están en los salones, a lo mejor no tienen ese contexto histórico y no están acostumbrados a enseñar materias que no son las habituales. Ahí hace falta todo un proceso de acompañamiento y de inversión de recursos, no únicamente materiales, sino también didácticos, docentes, para que eso se pueda llevar a cabo.
Todo lo que está vinculado a la salud mental me parece un tema fundamental. Incluso, yo lo pondría por delante de la cátedra de historia afrodescendiente, porque es un tema que afecta la salud tanto del profesorado como de los estudiantes. Tenemos cada vez más indicios, resultados de investigaciones, análisis estadísticos y de datos de qué es lo que está pasando en las escuelas, y sobre todo en edades adolescentes. A partir de los 12 años, cada vez hay más intentos de suicidio, algunos que llegan ya a concretarse, y actos de violencia entre iguales que afectan directamente la salud mental. Es un proceso que se tiene que acompañar en dos niveles. Un primer nivel: el profesorado tiene que estar formado para saber qué es la salud mental y poder detectar algunas situaciones que son críticas, porque son quienes están acompañando a los niños y a las niñas en los salones. Y un segundo nivel: hacia dónde derivamos esto. El tratamiento no lo puede acompañar un maestro o una maestra, tiene que ser una psicóloga o un psicólogo especializado.
Algunos profesores continúan con dificultades para adelantar procesos de inclusión. ¿Los maestros y las maestras sienten soledad en esta labor?
Carlos Skliar: si ponemos la inclusión del lado de los grandes sustantivos educativos que se pueden sostener como promesa incumplida o como acción efectiva en lo cotidiano, la decisión obedece a dos cuestiones muy sencillas y al mismo tiempo con efectos complejos:
La inclusión quiere decir que en los espacios públicos o privados que tienen efectos sobre lo público no hay ningún dominio ni propiedad sobre ese espacio. No son propiedades privadas, son espacios públicos, incluso aquellas instituciones que se llaman privadas pero que forman personas que inciden sobre lo público. La escuela, la universidad y el colegio son lugares públicos. Decir quién puede pertenecer a ellos o no ya es un principio de dominio que no corresponde. Y lo segundo: la decisión pedagógica de la inclusión supone que la comunidad trabaja sobre ella, no que un maestro trabaja sobre ella.
Cuando hay verdadera inclusión es porque hay una institución que, desde la dirección hasta la portería, ha tomado la decisión de que así se trabaja. Entonces, no es responsabilidad de un maestro,es responsabilidad de cómo trabaja la comunidad educativa sobre ella.
Jordi Planella Rivera: ese es un tema que en España está también al orden del día y con algunas situaciones complejas. El tema que más preocupa al profesorado en estos momentos, tanto en primaria como en secundaria, es la inclusión, porque las políticas educativas están marcando procesos de inclusión, pero la realidad no es esta, porque muchas veces se encuentran en un salón con dos estudiantes con un diagnóstico de asperger, tres con hiperactividad, un niño con sordera, otro con ceguera, algunos otros estudiantes que están vinculados a minorías étnicas, a diversidad sexual, a situaciones extremas. El nivel de complejidad ya no conecta la idea de inclusión o diversidad únicamente con niños y niñas con discapacidad o con alguna dificultad de aprendizaje, sino que la diversidad es múltiple, y eso requiere de un nivel de formación muy profundo y de actualización, porque hace 20 años cuando hablábamos de diversidad e inclusión hablábamos básicamente de niños con discapacidad, y no existían otros fenómenos. Ahora es cada vez más complejo, y hace falta una formación continuada en esta realidad.
Un maestro o una maestra no pueden solos con esto. Hace falta personal de apoyo que pueda ayudar y trabajar de forma más individualizada con esos estudiantes que comparten el salón, pero que requieren un apoyo concreto distinto al de la mayoría.