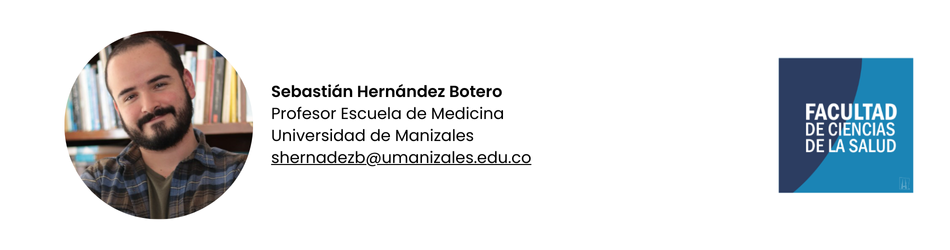Un día cualquiera, hace 65 millones de años, un meteorito cruzó los cielos ante la mirada desprevenida de las formas de vida de aquella época. El desastre que siguió no solo explica el inicio de la era de los mamíferos, sino también por qué nos enfermamos más de unas cosas y no de otras. Además, ofrece una ventana profética sobre las enfermedades que podrían afectar a nuestros descendientes en los próximos siglos, a medida que se rompen las defensas biológicas que se establecieron tras la extinción de los dinosaurios. Si nunca ha leído sobre esto, es posible que ya haya sido expuesto a estas ideas a través de uno de los videojuegos más influyentes de las últimas dos décadas o su exitosa adaptación por parte de HBO. Estamos hablando de la relación entre los hongos, la temperatura y la emergencia de patógenos facilitada por el cambio climático y las transformaciones que ha sufrido la humanidad en apenas unas décadas.
Nuestra historia comienza en los años que siguieron al impacto del meteorito en la península de Yucatán. Con el colapso de los ecosistemas terrestres y la ausencia de luz solar necesaria para la fotosíntesis, los animales que pesaban más de 25 kg desaparecieron de la faz de la Tierra. En los siglos y milenios posteriores, pequeños reptiles y mamíferos debieron competir en un mundo en decadencia. Esta palabra es clave, pues tras el desastre, gran parte de la biosfera se convirtió en una gigantesca pila en descomposición, un festín para los organismos especializados en reciclar la materia orgánica muerta: los hongos. Este reino eucariota, más cercano a los animales que a las plantas, colonizó rápidamente el planeta, adaptándose a la desecación y a la falta de recursos con versatilidad e inquebrantable persistencia. Sin los hongos, la Madre Tierra tendría dificultades para recuperarse tras una extinción. Y, así como tras un desastre las funerarias expanden su mercado, los hongos florecieron tras la extinción de los dinosaurios.
Imaginemos un mundo con el aire enrarecido por billones de esporas, con mohos y setas por doquier, mientras el sol apenas brilla a través de las nubes de ceniza dejadas por el impacto en Chicxulub. En este escenario, comenzó una carrera contra el tiempo: ¿quién dominaría esta nueva Tierra? Los reptiles, con su metabolismo lento y temperatura determinada por el ambiente, se encontraron en desventaja. Enfrentados a un mundo dominado por hongos y con escasez de alimento, sus cuerpos estaban expuestos a temperaturas ideales para el crecimiento fúngico. Sin un sol al cual recurrir para elevar su temperatura y combatir las infecciones, su futuro era incierto. En cambio, los mamíferos, pequeños y ágiles, tenían una ventaja inalcanzable: la capacidad de regular su temperatura corporal.
Como usted, querido lector, los primeros mamíferos mantenían temperaturas altas y constantes con variaciones mínimas, sin importar si estaban en el desierto o en un bosque húmedo. Este don, la homeotermia, selló el destino de la biosfera por una sencilla razón: los hongos odian el calor. La gran mayoría de los hongos del planeta no pueden crecer dentro de un organismo mamífero. Como prueba de ello, el único grupo de dinosaurios que sobrevivió y prosperó tras la catástrofe fueron las aves, que comparten con los mamíferos la homeotermia. Esta idea, conocida como la Hipótesis FIMS (Fungal Infection-Mammalian Selection), fue propuesta por Arturo Casadevall y hasta ahora es la explicación más plausible para la supremacía de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios.
Los ecos de este proceso aún se reflejan en la literatura científica. En los textos sobre enfermedades infecciosas, los hongos representan la principal amenaza para plantas, insectos y vertebrados no homeotérmicos. En contraste, en los mamíferos, las infecciones micóticas son minoritarias y suelen afectar a personas con alteraciones inmunológicas. En la mayoría de los casos, no hay transmisión entre humanos como ocurre con virus y bacterias. Históricamente, los hongos no fueron una amenaza comparable a la viruela, la polio o la peste.
Sin embargo, desde la segunda mitad del Siglo XX, nuestra relación con estos organismos ha cambiado radicalmente. La medicina moderna ha permitido que pacientes con enfermedades autoinmunes y cáncer reciban tratamiento, mejorando su supervivencia y calidad de vida, pero a costa de terapias inmunosupresoras que los dejan vulnerables a infecciones micóticas como la aspergilosis. Además, el uso de antibióticos y el avance de las Unidades de Cuidados Intensivos han creado un ambiente propicio para que los hongos oportunistas, como la candidiasis invasiva, encuentren nuevas formas de causar enfermedad. Finalmente, millones de personas aún viven con VIH sin tratamiento antirretroviral, quedando a merced de enfermedades como la criptococosis, histoplasmosis y candidiasis.
Ahora, volvamos a considerar la temperatura. En los últimos dos siglos, el cambio climático ha elevado la temperatura del planeta a niveles no vistos en miles de años. Esto ha empujado a los hongos a desarrollar termo-tolerancia, acercando cada vez más su rango de crecimiento al de la temperatura corporal de los mamíferos. Cuando estos rangos se superponen, surgen problemas. Un ejemplo es la devastación causada por el hongo Pseudogymnoascus destructans, que ha aniquilado colonias de murciélagos en Norteamérica al infectarlos durante su hibernación, cuando su temperatura corporal desciende a niveles ideales para la proliferación de este hongo.
El calentamiento global está logrando un efecto similar en el otro extremo del espectro: al elevar la temperatura ambiental, reduce la barrera térmica que mantenía a los hongos alejados de los mamíferos. En laboratorio se ha demostrado que los hongos pueden adaptarse rápidamente a temperaturas más altas. Metarhizium anisopliae, un hongo patógeno para insectos, ha desarrollado rápidamente resistencia térmica en experimentos controlados. Igualmente, los hongos presentes en ciudades (expuestos a islas de calor urbanas) muestran mayor tolerancia a temperaturas altas en comparación con aquellos de zonas rurales.
Aunque estos hallazgos habían permanecido en el ámbito académico, todo cambió en enero de 2023 tras la emisión del primer capítulo de la aclamada y multipremiada serie The Last of Us (HBO), adaptación de uno de los videojuegos más exitosos de este siglo. La serie sigue a Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) mientras sobreviven en un futuro postapocalíptico tras el colapso global debido a una pandemia por un hongo con capacidad de “zombificar” a sus víctimas. Inspirado en el aterrador Ophiocordyceps unilateralis, un hongo con capacidad de eliminar colonias enteras de hormigas al dominar su sistema nervioso, la serie plantea cómo el proceso de calentamiento global permitió a este hongo hacer el salto desde los insectos a los humanos. El escenario no es alejado de cómo se desarrollaría una eventual pandemia fúngica: es imposible eliminar las resistentes esporas del ambiente, el arsenal de medicamentos antifúngicos es limitado, y aún no existe una vacuna frente a una infección causada por hongos. Si bien el escenario planteado por la serie es a todas luces implausible (¡no se preocupe! Cordyceps no es capaz de saltar del sistema nervioso de las hormigas al del humano), su popularidad ha inscrito en el inconsciente colectivo de esta generación la idea de que los hongos son una amenaza real y que el proceso de calentamiento global dirigirá la evolución de estos fascinantes organismos a romper la barrera de seguridad que nos ha mantenido a salvo durante 65 millones de años.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.