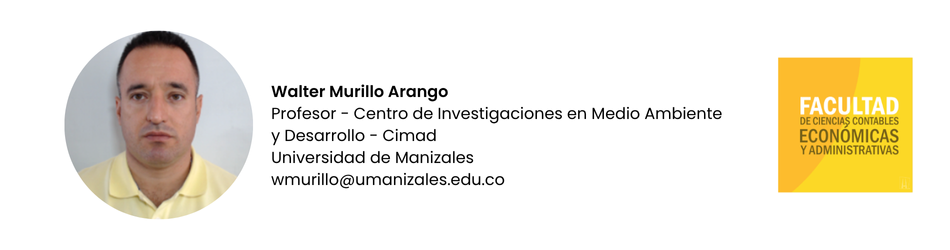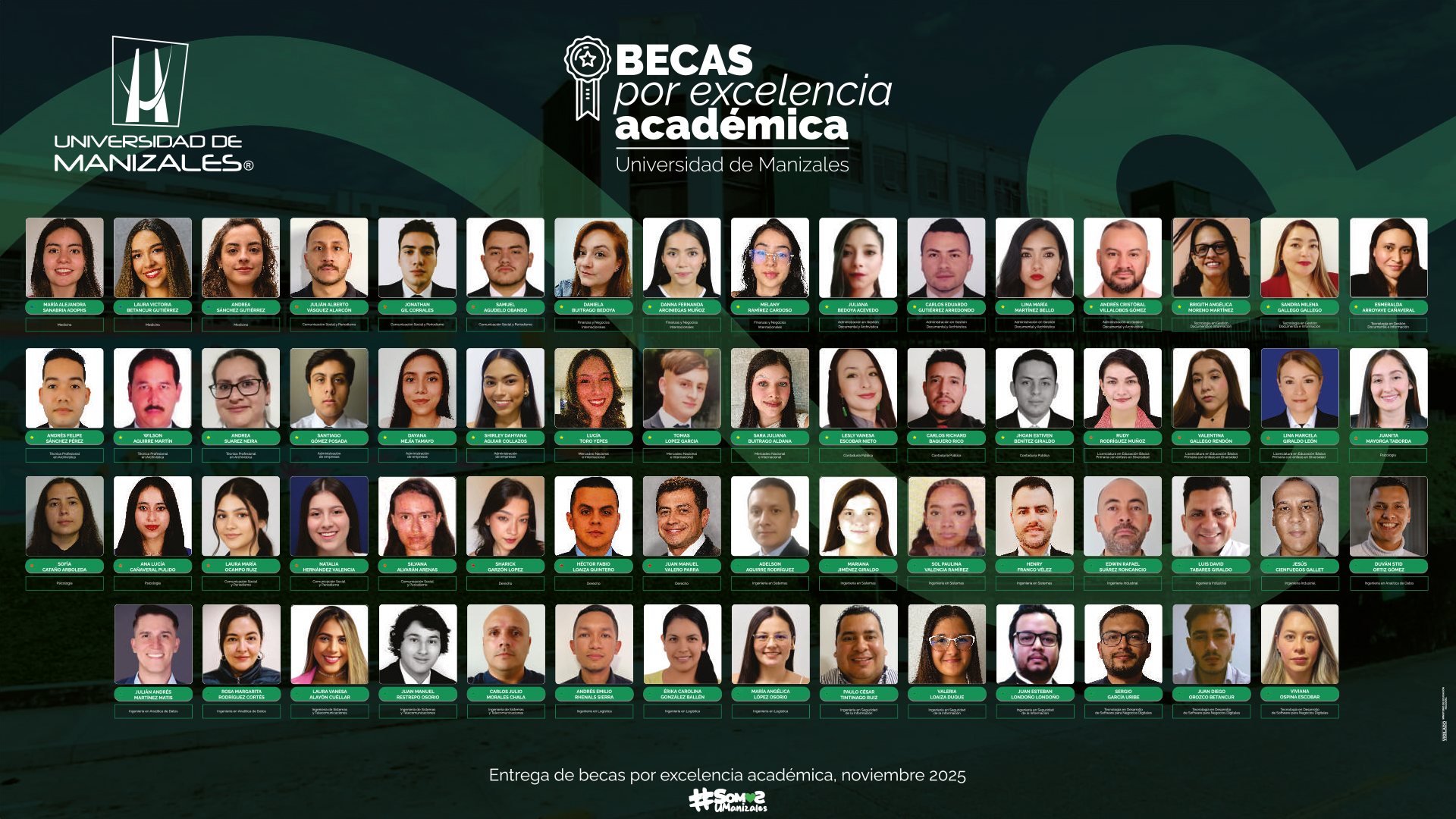El Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, celebrado en 2022, constituyó un hito en el reconocimiento del papel esencial que desempeña la ciencia en la construcción de un futuro sostenible. La Unesco destacó entonces cómo los avances en medicina, industria, agricultura, recursos hídricos, planificación energética, medio ambiente, comunicaciones y cultura dependen de las ciencias básicas, y cómo estas se convierten en motores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La conmemoración sirvió no solo para visibilizar esta relación, sino también para impulsar la educación científica, fortalecer la economía del conocimiento y promover el diálogo entre científicos, políticos y sociedad civil, en un esfuerzo por integrar la ciencia en las decisiones que definen el rumbo de la humanidad.
Los desafíos globales que enfrenta la sociedad contemporánea han sido claramente identificados por organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Entre ellos destacan el cambio climático, la desigualdad socioeconómica persistente, las crisis sanitarias, los conflictos armados y la violencia, la degradación ambiental y la escasez de recursos, así como la fragmentación de la gobernanza global. Estos retos complejos exigen respuestas que integren tanto a las ciencias naturales como a las sociales, y que sitúen a la educación en un lugar central como catalizadora de cambios sociales y culturales. La incorporación de nuevas tecnologías y la innovación, en este sentido, deben ser entendidas como instrumentos transformadores hacia modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles.
El cambio climático representa quizá el reto más apremiante de nuestra época. Su origen está ligado a la acumulación creciente de gases de efecto invernadero, consecuencia directa de la actividad humana. Aunque la conciencia científica sobre este fenómeno se remonta a 1824, cuando Jean Fourier describió el efecto invernadero, y a 1896, cuando Svante Arrhenius calculó el impacto del dióxido de carbono sobre el calentamiento global, solo a partir de la década de 1970 el problema se convirtió en una preocupación internacional. La puesta en marcha del Programa Global de Investigación Atmosférica y la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre el Clima marcaron el inicio de una respuesta científica organizada. En los años posteriores, se adoptaron medidas de gran alcance como el Protocolo de Montreal en 1987, que restringió sustancias nocivas para la capa de ozono, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, cuyo desarrollo desembocó en el Protocolo de Kioto de 1997. Este acuerdo, aunque expiró en 2012, sentó un precedente histórico al establecer compromisos vinculantes de reducción de emisiones en países industrializados. Los esfuerzos posteriores, incluidos el Acuerdo de París de 2015 y las conferencias de las partes celebradas cada año, muestran avances, pero aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. La ciencia y la política coinciden en reconocer la urgencia de actuar de manera colectiva y decidida para mitigar los impactos del calentamiento global.
A la par de la crisis climática, la presión creciente sobre los recursos naturales amenaza con desestabilizar los ecosistemas de los que depende la vida humana. La demanda de agua dulce, alimentos y energía se incrementa mientras la biodiversidad se erosiona a un ritmo acelerado. Desde la década de 1980, numerosas investigaciones han demostrado que la pérdida de especies afecta de manera directa el funcionamiento de los ecosistemas. Conceptos como la ingeniería de ecosistemas, la estequiometría ecológica y las cascadas tróficas revelaron cómo la desaparición de organismos claves altera la productividad y el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos. En los años noventa, iniciativas internacionales consolidaron la investigación en biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, dando lugar a la agenda conocida como BEF (Biodiversity and Ecosystem Functioning). Posteriormente, se amplió el enfoque hacia la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (BES), lo que permitió analizar con mayor claridad cómo la degradación del hábitat repercute en los beneficios que los ecosistemas ofrecen a la humanidad, desde el suministro de alimentos y agua hasta la regulación climática.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, publicada en 2005, consolidó estas perspectivas y sigue siendo una referencia fundamental. Demostró que la biodiversidad no es solo una cuestión de conservación, sino un pilar de la seguridad alimentaria, hídrica y energética global. Actualmente se reconoce que los principales motores de pérdida de biodiversidad son el cambio de uso de la tierra y los océanos, junto con la sobreexplotación de recursos naturales, aunque factores como la contaminación y el cambio climático actúan también de forma sinérgica. En cualquier caso, la evidencia científica coincide en señalar que, sin una gestión responsable y sostenible de los recursos, la humanidad compromete su propio bienestar presente y futuro.
La experiencia reciente con la pandemia de COVID-19 aportó otra lección crucial: la salud humana, la salud animal y la salud del planeta están profundamente interconectadas (como la mirada desde el concepto de “One Health”). La emergencia sanitaria global evidenció la fragilidad de los sistemas de salud, la necesidad de reforzar la cooperación internacional y la urgencia de garantizar un acceso equitativo a vacunas y tratamientos. Pero también dejó claro que la pérdida de biodiversidad y la degradación de los hábitats facilitan el contacto entre especies silvestres y seres humanos, lo que incrementa el riesgo de aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. La presión demográfica y la persistente pobreza amplifican estos riesgos, confirmando que la prevención de futuras pandemias exige un enfoque integral que combine investigación científica, vigilancia epidemiológica, fortalecimiento institucional y políticas de equidad.
En todos estos escenarios, la ciencia se erige como el pilar para comprender los problemas, diseñar soluciones y orientar la acción colectiva. Pero su papel no puede reducirse a la producción de conocimiento. Es imprescindible que los resultados científicos se integren en la toma de decisiones políticas y en la educación de las nuevas generaciones. La conmemoración del Año Internacional de las Ciencias Básicas dejó un legado valioso en ese sentido: elevó la conciencia pública sobre la importancia de la ciencia, inspiró a jóvenes investigadores, promovió la creación de redes de cooperación internacional y reforzó la idea de que sin conocimiento científico no es posible avanzar hacia la sostenibilidad.
El futuro sostenible, por tanto, dependerá de un esfuerzo concertado entre disciplinas, sectores y sociedades. No se trata únicamente de aplicar tecnologías o mejorar sistemas de producción, sino de transformar de manera profunda las relaciones entre la humanidad y el planeta. La ciencia ofrece diagnósticos y herramientas, pero también debe orientar un cambio cultural que reconozca los límites ecológicos y que busque justicia social. Solo de esta forma será posible construir sociedades resilientes, capaces de garantizar el bienestar humano sin comprometer la integridad de los ecosistemas que nos sostienen. La ciencia y la sostenibilidad, entendidas en conjunto, se convierten entonces en la vía más sólida hacia un porvenir justo, equitativo y en armonía con la naturaleza.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.