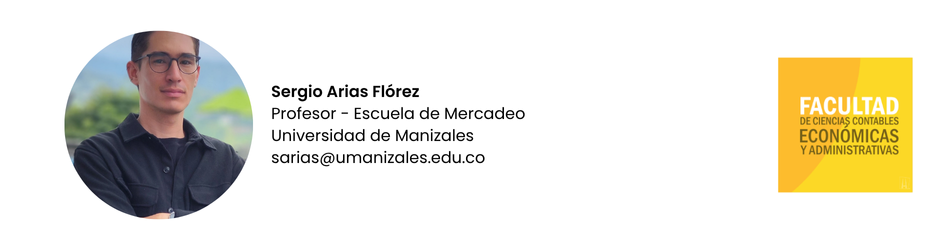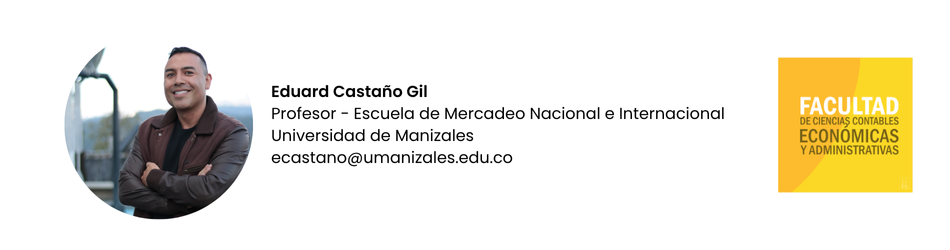Viviendo en un país en desarrollo como Colombia, creo devotamente que la necesidad de transformar la forma en que los mercadólogos, en estas naciones, investigamos al consumidor, resulta indispensable. A diferencia de las economías más industrializadas, ergo, “más desarrolladas”, donde gran parte de los estudios de consumo se centran en optimizar las decisiones de compra o en mejorar la relación consumidor–marca, los contextos emergentes presentan problemas y oportunidades vinculadas al consumo que van mucho más allá de una simple transacción económica. Aquí, con nuestras particularidades tercermundistas, las dinámicas sociales están atravesadas por una lista larga de aprietos, como las grandes desigualdades estructurales, las brechas digitales, la vulnerabilidad ambiental y las carencias en infraestructura básica, por mencionar unas pocas, lo que nos compromete, o al menos incita, a repensar la investigación sobre consumo desde una perspectiva de bienestar colectivo y sostenibilidad social.
La idea de que la “investigación transformativa del consumidor” abarca una diversidad de temas relacionados con el bienestar, en la que se abordan tanto los problemas a resolver como las oportunidades por aprovechar, es sumamente relevante en las naciones “menos desarrolladas”. En ellas, por ejemplo, no basta con estudiar qué motiva la compra de un producto de bajo costo, sino que se hace necesario extender la comprensión sobre cómo los consumidores usan, reutilizan, comparten y desechan esos bienes. ¿Por qué? Porque tales patrones de consumo no solo tienen implicaciones en el bienestar de cada uno de nosotros, sino que también recaen sobre la salud comunitaria, la gestión ambiental, e incluso la cohesión social, asuntos que en la sociedad colombiana aún precisan de bastante atención y crecimiento.
Pensemos en las muchas comunidades rurales y urbanas marginadas, en las que prácticas como el intercambio comunitario, la reparación y una economía circular — informal — son esenciales para la supervivencia. Sin embargo, rara vez son reconocidas, valoradas y/o comprendidas profundamente por las políticas públicas o las empresas. Para ello, los mercadólogos, que investigamos consumidores, podemos cooperar si generamos evidencia rigurosa que ilumine cómo esas dinámicas de consumo fortalecen la resiliencia social y cómo podemos apoyarlas por medio de estrategias empresariales que sean responsables e innovadoras. Si también consideramos que estos países se enfrentan a desafíos ambientales agudos, la investigación transformativa tiene la capacidad de advertir cuándo, cómo, dónde y por qué se desechan los productos, además de explorar las barreras que impiden la adopción de prácticas más sostenibles, lo que, sin duda, permitiría un mayor entendimiento para plantear soluciones efectivas a tales problemas. Por ejemplo, si nos preguntamos cómo incentivar a las comunidades a reducir el uso de plásticos desechables, o cómo facilitar la adopción de tecnologías limpias en contextos de bajos ingresos, estaríamos actuando bajo los principios de esta doctrina.
Si lo anterior no nos interesa como investigadores, quizás la dimensión de las oportunidades nos resulte más atractiva. En esta, el auge de los modelos colaborativos (Uber, Airbnb, etc.), de plataformas digitales de intercambio (Nomada, Look.Twice, Tandem, etc.) o de energías renovables, abre caminos de transformación que pueden mejorar el bienestar, siempre y cuando se diseñen bajo consideraciones de los escenarios locales. Un mercadólogo que observa al consumidor desde esta postura tiene el potencial de conectar a la empresa, la academia y los gobiernos con una misión social clara, y de generar productos y servicios que no solo resuelven problemas inmediatos, sino que también les ayudan a construir futuros más equitativos.
Cabe preguntarse cómo este tipo de investigación interactúa con las otras preocupaciones que, como mercadólogos, nos ocupan la mente: ¿podría funcionar esto como el propósito de nuestras marcas?, ¿será que la sostenibilidad solo funciona como un nuevo símbolo de estatus, y por tanto, lo que hacemos carece de sentido verdadero?, ¿los valores intangibles de la compra no van a ser percibidos por nuestro mercado objetivo?, ¿conocemos el mercado lo suficiente para saber que justo eso es lo que desean/necesitan?
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.