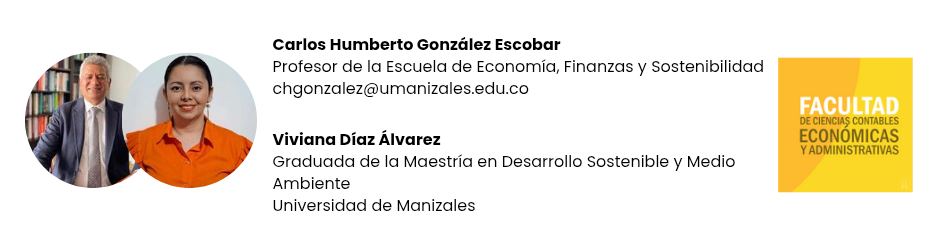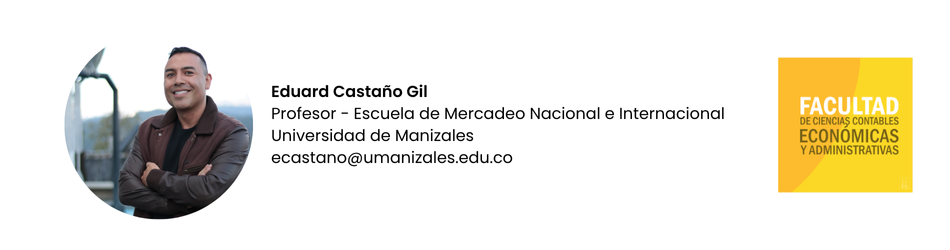En una investigación que realizamos se abordó el conflicto ambiental y social de la gobernanza del agua en el ecosistema del Páramo de Santurbán, en Bucaramanga. El ejercicio se realizó sobre cuatro categorías de análisis: 1) Gobernanza del agua, 2) Extractivismo como estilo de desarrollo, 3) Ordenamiento ambiental del territorio y 4) Conflictos socioambientales. La conclusión principal es que los conflictos socioambientales presentan un panorama complejo, con muchos factores asociados al páramo y que afectan al área metropolitana de Bucaramanga. Entre los actores implicados está el Estado colombiano, los partidos políticos, los ambientalistas, los ciudadanos de Bucaramanga, los campesinos habitantes del páramo y la industria minera. Sus acciones suelen estar desarticuladas, y aunque en ocasiones parece haber avances hacia acuerdos, el individualismo y los intereses privados terminan prevaleciendo sobre los intereses colectivos, poniendo en riesgo los bienes comunes de la humanidad.
El Páramo de Santurbán hace parte de los ecosistemas estratégicos del país, y de este depende el abastecimiento de agua dulce para los departamentos de Santander y Norte de Santander, pero como muchos de estos importantes patrimonios naturales, en él se aloja una reserva de oro que tiene un alto potencial para ser explotado por inversionistas extranjeros que ven allí la posibilidad de obtener ganancias en el mediano plazo.
El estudio analiza la gobernanza del agua como un ejercicio de apropiación social, capacidad y autonomía de la sociedad para comprender y asumir un compromiso por resolver los conflictos respecto a los servicios ecosistémicos y los modos de cómo la cultura interviene y afecta el patrimonio natural, entendiendo a la cultura en un sentido amplio, en el que caben todos los diseños y construcciones sociales, económicas y políticas que la sociedad instituye para producir, habitar, interactuar, decidir, planificar y gestionar el territorio. El planeta y las sociedades están inmersas en una policrisis compleja y desafiante, estamos ante una multiplicidad de crisis sistémicas: humanitaria, pandémica y civilizatoria, por lo cual, instaurar procesos y formas de gobernanza ambiental y territorial se anuncia como algo indispensable y urgente; estamos ante un vacío del rol del estado, de la reducción significativa de su capacidad de regulación, gestión y control; es notable la pérdida de soberanía, la fragilidad de las fronteras, de la geopolítica y el rol intervencionista de matrices de poder global, una historia marcada por la extracción de recursos de la naturaleza para sostener un estilo de desarrollo netamente extractivista, del cual el Estado y las instituciones son facilitadoras y promotoras; en el escenario de las globalizaciones es claro como los Estado-Nación han adaptado las reglas de juego al flujo libre de inversiones sin medir las consecuencias ambientales y sociales de tales decisiones.
La amenaza latente a este ecosistema de páramo, que ya se anuncia está en alto riesgo de desaparecer por el fenómeno del cambio climático, también tiene fuertes presiones de agentes económicos y corporaciones globales. Está en disputa la delimitación ambiental, pero a su vez el otorgamiento de licencias de exploración y explotación en zonas de amortiguación o cercanas a esa fundamental fuente de vida. Esa disputa territorial, en términos de ecología política, se enmarca desde la perspectiva del conocimiento y comprensión del rol de la naturaleza no solo como recurso sino como ecosistema vital, adicional a factores asociados a destrucción de medios de vida, contaminación, afectación de suelos, subsuelos y demás componentes de la naturaleza que se revierten en conflictos sociales y ambientales en las comunidades tradicionales que los habitan, que también reclaman derechos históricos de extracción con prácticas ancestrales. Pero el debate no se queda en lo rural, se traslada al mundo urbano en ciudades como Bucaramanga, que acoge un área metropolitana en crecimiento y que demanda servicios ecosistémicos como el agua, por lo cual, la gobernanza del agua trasciende una disputa marginal y se ubica como un conflicto regional, nacional y global.
Qué tanto se están defendiendo los principios y valores de un ordenamiento ambiental del territorio en el que se plantean como eje estructurante y determinante las fuentes y los ciclos hídricos, el agua más allá del valor de cambio, poner un precio como recurso y no como espacio natural suministrador de diversidad ecosistémica.
Estos ecosistemas se asimilan como bienes comunes de la humanidad, no como propiedad privada; son espacios que pertenecen a intereses colectivos, de la sociedad y los habitantes del mundo, y son prioridad para el futuro de una sustentabilidad del territorio y de las conexiones ocultas de la naturaleza; ahí se señala una tensión y un conflicto entre intereses privados vs. intereses de lo público.
La gobernanza del agua es una apuesta por instaurar nuevas reglas de juego y construir colectivamente consensos sobre la gestión y gobierno del patrimonio natural, por lo tanto, sus decisiones no deben estar inclinadas a defender solo a ciertos sectores económicos en detrimento de los demás sectores y dimensiones territoriales; se trata de un conjunto de acciones, de establecer sistemas de cooperación y participación real y decisoria de la representación de los actores estratégicos del territorio, actores sociales (sociedad civil), económicos, políticos, estatales, y que tiene como propósito superior el cuidado, protección y conservación de ecosistemas naturales como Santurbán.
Para Bucaramanga no debe tratarse únicamente como el suministro de un recurso hídrico, como único servicio ecosistémico, porque así se limita a cubrir la necesidad de abastecimiento, que define una versión funcionalista y reduccionista del problema. Desde el ángulo de las comunidades y poblaciones ubicadas en el entorno cercano al páramo, se tiene la sensación de que el Estado y las instituciones los han abandonado; no se perciben realmente incluidos en el proceso de decisiones, y que a la ciudad solo le preocupa dejar de recibir el suministro de agua, pero no le interesa entender las necesidades y las expectativas de agricultores y comunidades rurales de la región.
Estamos ante un conflicto de intereses diversos, entre la explotación minera y la preservación del agua. Para la comunidad del páramo, el agua es una representación valiosa y sagrada, que hace parte de la ancestralidad y de su cultura minera; consideran que la delimitación realizada en el páramo constituye una gran preocupación para el pueblo, ya que, a futuro, eso les impediría continuar con el desarrollo de sus actividades. Y no solo la minería, sino también la ganadería y la agricultura, vulnerando el derecho a tener un trabajo y una vida digna.
Establecer un sistema de gobernanza se hace complejo cuando se deben conciliar todos estos intereses; la capacidad de influencia y poder de cada sector y agentes sociales, la combinación de argumentos tecnocráticos, planificación, metalenguajes, flujos de inversión, especulación y rentabilidades financieras, con expresiones sociales y culturales, saberes ancestrales, espacios sagrados y creencias, valores y principios de la naturaleza en confrontación con valores culturales y económicos, son algunas de las dimensiones de lo que representa la gestión y gobierno del patrimonio natural.
Esto se refleja en los procesos de protección ambiental que se iniciaron con la Ley 1450 de 2011, que ordenó la delimitación de los páramos y prohibió la realización de actividades agrícolas, ganaderas y mineras en estos biomas, y en una crisis de gobernanza institucional evidente en la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró la nulidad de la resolución de delimitación del Páramo de Santurbán por falta de participación de las comunidades campesinas. El Tribunal Administrativo de Santander, el 21 de julio de 2025, declaró el Páramo de Santurbán como sujeto de derechos, y ordena, en un término de seis meses, la construcción de un plan de protección reforzada del ecosistema, así como de un plan de manejo integral para la zona. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente apeló la decisión del tribunal con el fin de garantizar a futuro que esa protección sea real y efectiva, al denominarla una apelación de carácter técnico y constructivo frente a la sentencia de primera instancia.
El panorama se presenta aún más difícil cuando se anuncia que la mina Soto Norte, de acuerdo con un estudio de prefactibilidad de la compañía Aris Mining, en asociación con el fondo árabe Mubadala (Minesa), tiene un alto potencial económico. Según el estudio técnico, las reservas probadas y probables del yacimiento ascienden a 20,3 millones de toneladas, con un promedio de 7 gramos de oro por tonelada, lo que equivale a 4,6 millones de onzas de oro.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.